En la experiencia acumulada de los profesionales de dialogadas se puede ilustrar la importancia de la sostenibilidad ambiental y social en diferentes contextos e industrias. estos ejemplos, ofrecen una visión práctica de los principios y las normativas discutidas de manera más general en las Normas de Desempeño de la IFC, ESG y en el relevamiento de buenas prácticas en el relacionamiento comunitario.
A continuación, se analizan algunos de los proyectos en relación con los conceptos clave de sostenibilidad:
- Proyectos de BHP:
- El «Plan de acción para el cambio climático en la quebrada de Quipisca» y el «PROYECTO KUSKALLA Infraestructura adaptativa para fomentar la resiliencia comunitaria en la zona norte (Tarapacá)» ejemplifican el reconocimiento de los impactos del cambio climático y la necesidad de desarrollar infraestructura resiliente que beneficie a las comunidades. Esto se alinea con la Norma de Desempeño 3 de la IFC, que insta a considerar alternativas e implementar opciones para reducir las emisiones de GEI y a tener en cuenta los riesgos asociados con el cambio climático. También se relaciona con la Norma de Desempeño 4, que aborda la salud y seguridad de la comunidad, reconociendo que las comunidades ya afectadas por el cambio climático pueden experimentar una intensificación de dichos impactos por actividades del proyecto. El enfoque en la resiliencia comunitaria subraya la importancia de la participación de los actores sociales y la consideración del bienestar humano territorial, temas centrales que emergen como modelos o buenas prácticas en Relacionamiento Comunitario.
- La «Revisión de estrategias y la calificación de los componentes patrimoniales de diversos informes técnicos, definiendo el plan de acción para la obtención de los permisos» para SGO-Spence ilustra la aplicación de la Norma de Desempeño 8 de la IFC, que requiere la protección del patrimonio cultural de los impactos adversos de las actividades del proyecto. La necesidad de un plan de acción para obtener permisos subraya la importancia de cumplir con las regulaciones y de integrar la dimensión cultural en la planificación del proyecto.
- Plan de gestión de riesgos – Parque Nacional Rapa Nui (UNESCO): Este proyecto se enmarca en la conservación de áreas protegidas y la gestión de riesgos en un sitio de patrimonio mundial. Se relaciona directamente con la Norma de Desempeño 6 de la IFC, que aborda la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de recursos naturales vivos, especialmente en hábitats críticos y áreas con valores culturales significativos. La participación de la UNESCO destaca la relevancia internacional y la necesidad de buenas prácticas de gestión en estos contextos.
- Metodología y gobernanza de relacionamiento comunitario proyecto de H2V «Gente Grande» en Tierra del Fuego (TEG Chile): Este ejemplo se centra en el establecimiento de una metodología y gobernanza para el relacionamiento comunitario en un proyecto de hidrógeno verde. Esto es fundamental para cumplir con la Norma de Desempeño 1 de la IFC, que enfatiza la participación efectiva de las comunidades afectadas durante todo el ciclo del proyecto. El diseño de una estrategia para la Pertinencia Cultural Territorial también resalta la importancia de adaptar el relacionamiento a las características específicas del territorio y las comunidades, un principio rector de la guía de relacionamiento comunitario. El «Plan integral de medidas para el componente patrimonial» para el mismo proyecto refuerza la aplicación de la Norma de Desempeño 8 sobre patrimonio cultural.
- Piloto de la Matriz de Bienestar Humano Territorial (MBHT) en Pelambres (AMSA): Esta iniciativa demuestra un esfuerzo por medir y evaluar el impacto de la empresa en el bienestar territorial de las comunidades. Se alinea con la creciente comprensión de que el bienestar humano no es universal, sino que depende de las necesidades y valoraciones locales. La integración de datos públicos y de la compañía para generar indicadores de bienestar refleja un enfoque proactivo en la comprensión del contexto socioterritorial, como se promueve en la guía de relacionamiento comunitario para diagnósticos socioterritoriales.
- Estudio de stakeholders para proyectos fotovoltaicos Río Escondido y Valle Escondido (Mainstream): La realización de un estudio de stakeholders es un paso clave en el proceso de participación de los actores sociales según la Norma de Desempeño 1. La adaptación de la estrategia de levantamiento a la lejanía de las zonas pobladas muestra la necesidad de adecuar las metodologías de relacionamiento al contexto específico del proyecto, tal como se sugiere en la guía.
- Trabajo de relacionamiento comunitario para Central Rucatayo (Statkraft Chile): El acercamiento y diálogo temprano con organizaciones sociales ilustra la implementación temprana de procesos consultivos, fundamental para construir confianza y comprender las características sociales del territorio, tal como lo promueven tanto la Norma de Desempeño 1 como la guía de relacionamiento comunitario.
- Mesas de trabajo Empresa-Territorio en Renca (Aceros AZA, Banco de Chile, CCU, Polpaico y Sodimac): Estas mesas ejemplifican la colaboración entre empresas y la comunidad local para abordar desafíos y desarrollar potencialidades del territorio. Este enfoque de valor compartido y de participación activa en el diseño y ejecución de proyectos refleja una visión moderna del relacionamiento comunitario orientada a la sostenibilidad y al bienestar territorial.
- Visión organizacional estratégica del relacionamiento comunitario (Agrosuper): El caso de Agrosuper destaca la integración del relacionamiento comunitario dentro de una estrategia de sostenibilidad más amplia (ESG). Sus programas de vinculación basados en pilares como emprendimiento, desarrollo local, educación y vida saludable demuestran un compromiso con contribuir a los desafíos sociales, ambientales y económicos de las comunidades locales, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la Norma de Desempeño 1 sobre gestión del desempeño ambiental y social.
- Diagnósticos socioterritoriales diferenciados (Metro): La realización de diagnósticos socioterritoriales para proyectos de expansión y en territorios donde ya opera subraya la importancia de comprender el contexto social, demográfico y antropológico de las áreas de influencia. La complementación con información cualitativa y mesas técnicas con municipios refleja un enfoque integral para identificar impactos y desarrollar programas colaborativos, como se recomienda en la guía de relacionamiento comunitario.
- Modelo de ciudadanía corporativa (Bci): El enfoque del Bci en la inversión social con la participación de diversos stakeholders ilustra cómo las empresas pueden potenciar el valor de sus contribuciones al involucrar a clientes, colaboradores y otras entidades. La definición de focos de acción (acceso a la cultura, personas mayores, niñez) demuestra una estrategia para abordar necesidades sociales específicas y generar un impacto positivo, lo que contribuye a la dimensión social de la sostenibilidad.
En conjunto, estos ejemplos específicos donde han intervenido nuestros profesionales, muestran cómo las empresas están abordando la sostenibilidad ambiental y social en la práctica. Se evidencia una creciente conciencia de la necesidad de:
- Evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales de los proyectos (Norma de Desempeño 1).
- Comprometerse con la participación efectiva y el diálogo con las comunidades afectadas y otros stakeholders (Norma de Desempeño 1, guía de relacionamiento comunitario).
- Proteger el patrimonio cultural (Norma de Desempeño 8).
- Conservar la biodiversidad y gestionar los recursos naturales de manera sostenible (Norma de Desempeño 6).
- Considerar los impactos del cambio climático y promover la eficiencia en el uso de recursos (Norma de Desempeño 3).
- Contribuir al bienestar humano territorial a través de una comprensión profunda del contexto local (guía de relacionamiento comunitario).
Estos casos también reflejan la tendencia hacia una mayor profesionalización del relacionamiento comunitario y la adopción de herramientas y metodologías para diagnosticar el territorio, mapear a los actores sociales y construir relaciones de confianza. La colaboración con expertos, organizaciones de la sociedad civil y la incorporación de la pertinencia cultural se presentan como elementos clave para lograr resultados más sostenibles y una mayor legitimidad social para los proyectos.
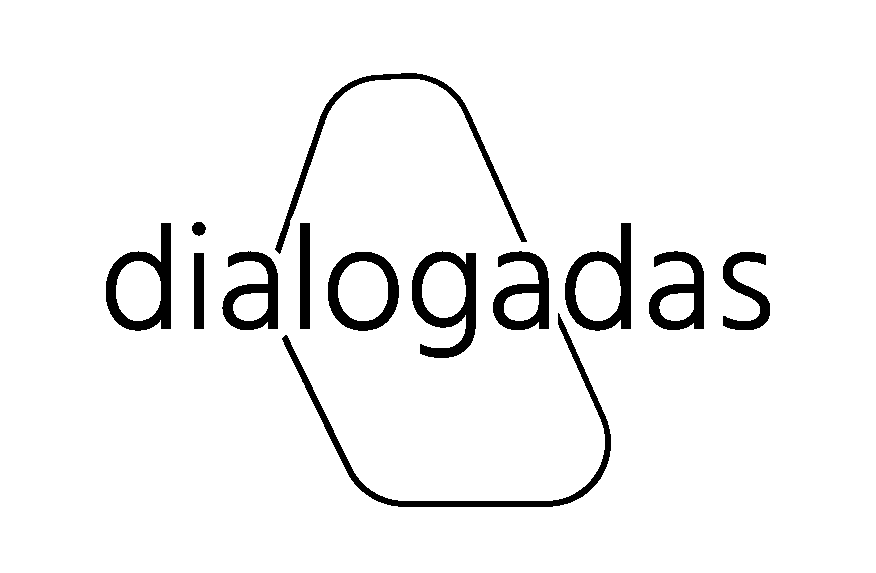

Deja una respuesta