En el mes de agosto de 2024, el SEA publicó la actualización de la “Guía metodológica para la descripción de ecosistemas terrestres” la cual vino a remplazar y dejar sin efecto la guía anterior que se refería a la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

Su objetivo principal ha sido difundir y estandarizar una serie de metodologías para la descripción de los ecosistemas terrestres y sus componentes suelo, flora, vegetación y fauna. Para ello se consideró como referencia la literatura científica y técnica, nacional e internacional, y lo indicado en la legislación vigente, específicamente, los contenidos del Reglamento del SEIA, particularmente en lo mencionado en la letra e.2 del artículo 18, el cual hace referencia a las exigencias mínimas para la descripción de línea de base de ecosistemas terrestres. Esta actualización de la Guía, materializa además, algunas consideraciones planteadas en el Acuerdo de Escazú, principalmente referidos a la promoción del acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. El vínculo entre las metodologías participativas que describe la Guía en los acápites 3.4.3 a 3.4.7 y los principios del Acuerdo de Escazú se reflejan en varios aspectos clave que facilitan la protección y gestión de los Servicios Ecosistémicos (SSEE), respetando los derechos de las comunidades locales.
Así, la nueva Guía se refiere a criterios técnicos sobre las metodologías que deberán utilizar los titulares para describir las áreas de influencia de los objetos de protección asociados a dichos ecosistemas.
La Guía plantea componentes del ecosistema que corresponden a objetos de protección, identificando suelo, fauna, flora y vegetación, así como el ecosistema en su conjunto; los análisis descriptivos deben realizarse en base a la predicción preliminar de impactos, enfocándose en aquellos atributos que puedan verse afectados por la interacción del componente con las partes, obras o acciones del proyecto.
En lo pertinente a modelos o metodologías de tipo participativo, en el acápite 3.4.3, referido a la identificación y valoración de Servicios Ecosistémicos (SSEE), se han definido formalmente estos Sistemas como “la contribución directa e indirecta de los ecosistemas al bienestar humano”. Definición propuesta por “The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB) y adoptada por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile (Ref. artículo 2° letra r) DS N°15 de 2020 del MMA).
Esta contribución se ha categorizado en cuatro tipos de servicios, denominados de (1) provisión, (2) regulación, (3) soporte y (4) culturales.
Los servicios de provisión incluyen bienes tangibles (ej. alimentos y materias primas), mientras que los servicios de regulación y culturales, entregan beneficios intangibles, como la regulación de la calidad del agua por los ecosistemas, o en el caso de los servicios culturales, el vínculo emocional, intelectual y espiritual con los paisajes y los distintos componentes de algunos ecosistemas terrestres. A su vez, los de soporte se refieren a aquellos que generan la base o soporte para los demás servicios, como la biodiversidad o los ciclos biogeoquímicos.
Entendiendo que la valoración de los SSEE se asocia al bienestar social, su identificación y valoración requiere de un trabajo que integra metodologías de la ecología y ciencias sociales. Impone en consecuencia, una mirada multidisciplinaria, distribuidas al menos en dos etapas, (a) una que se debe desarrollar asociada a la línea de base de ecosistemas terrestres, donde se deben identificar los ecosistemas y los potenciales servicios ecosistémicos que estos proveen, y una (b) segunda etapa que debe ser desarrollada con los grupos humanos locales, a quienes se les invita a identificar el valor que dan a estos servicios y a jerarquizarlos para priorizar su gestión. La Guía, en este punto describe la metodología para la delimitación de ecosistemas y la definición de servicios ecosistémicos potenciales. En este segundo componente o etapa, refiere técnicas participativas, de registro y valoración de los grupos humanos en los procesos participativos, identificando técnicas como la aplicación de encuestas, entrevistas, grupos focales y mapeos participativos. estas metodologías participativas buscan integrar las percepciones y conocimientos locales con el fin de mejorar la identificación, valoración y gestión de los Servicios Ecosistémicos, proporcionando una visión holística de los beneficios que los ecosistemas ofrecen a la sociedad. De esta forma, podemos observar en la Guía, aspectos metodológicos que ayudarán a una mejor integración de la identificación y valoración de los grupos humanos. Entre ellos, señala:
1. Identificación y valoración de Servicios Ecosistémicos (Acápite 3.4.3):
Este apartado describe que los Servicios Ecosistémicos se clasifican en cuatro tipos: provisión, regulación, soporte y culturales. El objetivo de la metodología es identificar y valorar estos servicios, entendiendo su impacto en el bienestar humano. La metodología se divide en dos etapas: la primera, donde se identifican los ecosistemas y los servicios potenciales que estos proveen; y la segunda, donde los grupos humanos locales valoran y jerarquizan dichos servicios para su gestión prioritaria. Esta metodología busca integrar la ecología y las ciencias sociales para asegurar que los beneficios de los ecosistemas sean adecuadamente comprendidos y gestionados.
2. Encuestas para Servicios Ecosistémicos (Acápite 3.4.4):
Por medio de este instrumental, se se busca recopilar información estandarizada de la población, permitiendo evaluar creencias, actitudes y opiniones sobre los SSEE. El principal objetivo de esta metodología es asegurar la comparabilidad de los resultados y la representatividad de la muestra. Además, permite identificar servicios que no hayan sido previamente considerados y establecer su valoración, utilizando escalas para medir la percepción de los participantes. Esta técnica es eficiente para llegar a grandes grupos y proporciona datos cuantitativos para la planificación y gestión de los ecosistemas .
3. Entrevistas para Servicios Ecosistémicos (Acápite 3.4.5):
Esta herramienta cualitativa busca recopilar información a través de entrevistas, estructuradas o no estructuradas, que permiten obtener datos subjetivos u objetivos de los participantes. Su objetivo principal es extraer información detallada sobre la percepción de los SSEE, explorando temas específicos que otras metodologías no pueden abordar con tanta profundidad. Las entrevistas permiten una mayor flexibilidad, adaptándose a las respuestas del entrevistado, lo que puede resultar en un mejor entendimiento de la valoración social de los servicios ecosistémicos.
4. Grupo focal para Servicios Ecosistémicos (Acápite 3.4.6):
Un Focus Group es una metodología participativa que tiene como objetivo generar discusión entre los participantes sobre la identificación y valoración de los SSEE. Al permitir la interacción entre las personas, se obtiene información más rica y detallada, que refleja creencias, opiniones y experiencias colectivas. Esta metodología es útil para recoger datos en poco tiempo, permitiendo observar tanto acuerdos como desacuerdos entre los participantes. Además, facilita la identificación de servicios que tienen un valor colectivo, lo que ayuda a definir las prioridades de gestión.
5. Mapeos Participativos de Servicios Ecosistémicos (Acápite 3.4.7):
Esta herramienta se centra en la ubicación espacial de los SSEE mediante la colaboración directa con las comunidades locales. El objetivo es identificar áreas de valor ecosistémico a través del uso de mapas y herramientas de georreferenciación. Los participantes identifican y valoran servicios dentro de su territorio, lo que permite a los gestores ambientales obtener una representación espacial precisa de los SSEE. Este enfoque facilita la planificación ambiental a largo plazo, basándose en el conocimiento local y la integración de valores comunitarios.
Respecto de la vinculación con el Acuerdo de Escazú, se pueden identificar respecto al Acceso a la información, el derecho a recibir información veraz, accesible y oportuna sobre el medio ambiente (Artículos 5 y 6). Así, las metodologías descritas en los acápites, como identificación y valoración de servicios ecosistémicos (3.4.3), y aquellas referidas a las herramientas de encuestas (3.4.4), recogen y diseminan información clave sobre los SSEE a las comunidades locales, asegurando que estas estén informadas de los recursos y servicios que los ecosistemas les proporcionan. Este intercambio de información promueve la concienciación pública y facilita la toma de decisiones basadas en evidencias sobre la gestión de los SSEE.
Desde una perspectiva de participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales (Artículo 7), las metodologías participativas, como las entrevistas (3.4.5), los grupos focales (3.4.6) y los mapeos participativos (3.4.7), se alinean con dicho principio, permitiendo involucrar directamente a las comunidades en la identificación y valoración de los SSEE. Estas técnicas permiten que las comunidades expresen sus prioridades, opiniones y preocupaciones, haciendo que su conocimiento local sea una parte integral de la planificación ambiental. Esto refleja el derecho de las personas a influir en las decisiones que afecten su entorno.
Desde una perspectiva de acceso a la justicia, el Acuerdo de Escazú se enfoca en garantizar dicho acceso en temas ambientales (Artículo 8). De esta forma, las metodologías participativas como las entrevistas y los grupos focales no solo promueven la participación comunitaria, sino que también pueden servir como medios para documentar problemas o conflictos relacionados con los SSEE. Esta documentación puede ser clave para respaldar demandas y reivindicaciones de las comunidades locales en caso de que se vean afectadas por la gestión inadecuada o la degradación de los servicios ecosistémicos, facilitando el acceso a la justicia ambiental.
Estas herramientas participativas se identifican a su vez, con la necesidad de proteger los derechos de los grupos vulnerables (Artículo 9), especialmente aquellos que dependen directamente de los SSEE para su subsistencia y bienestar, como las comunidades indígenas, rurales y costeras. Las metodologías de entrevistas y mapeos participativos permiten incluir la perspectiva de estos grupos, permitiendo capturar eventuales conocimientos tradicionales y visiones locales sobre los SSEE que no podrían ser recogidos de otra forma. Esto fomenta un enfoque inclusivo y equitativo en la gestión ambiental, asegurando que las voces de los más vulnerables sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.
Finalmente, el Acuerdo de Escazú, insta a los Estados a adoptar un enfoque preventivo en la protección del medio ambiente, el cual, mediante las metodologías de identificación y valoración de SSEE ayudan a anticipar y valorar los servicios esenciales de los ecosistemas antes de que sean potencialmente afectados. Al aplicar este set de herramientas (encuestas, entrevistas y mapeos participativos) las comunidades pueden señalar áreas críticas para la provisión de SSEE y contribuir a la adopción de medidas preventivas que protejan esos servicios. Este enfoque permite que se identifiquen posibles impactos antes de que ocurran, alineándose con el principio preventivo del Acuerdo.
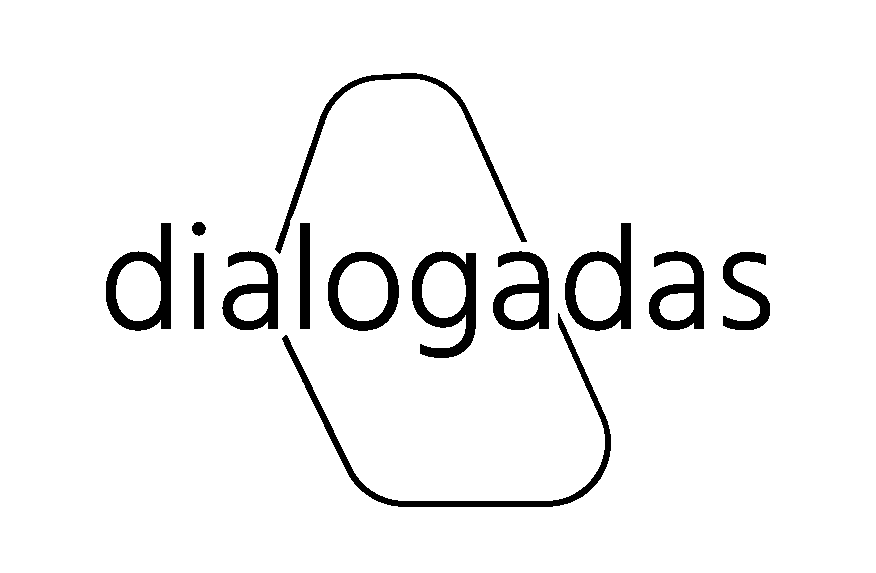

Deja una respuesta